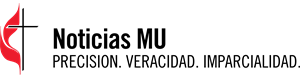“Quedarse podría representar la muerte y emigrar también”.
Esa es el dilema que el pueblo hondureño enfrenta diariamente mientras agonizan entre quedarse a expensas de la violencia social y falta de trabajo digno, o embarcarse en un camino de tres meses para cruzar las fronteras guatemalteca, mejicana y estadounidense.
De acuerdo al Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), cerca de 47.000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos y Méjico en el 2017. Eso significa que diariamente 128 hondureños/as intentaron llegar a territorio estadounidense el año pasado.
Para Fernando, un joven de 18 años, su travesía hacia Norte América se inició el 14 de abril. “Cuando mis padres me dejaron en el autobús a las 10:00 de la noche, fue muy duro verlos llorar. Ellos/as no querían que me fuera. Yo les decía: confíen en Dios porque Dios va conmigo. Él me sostiene en su mano”, relata Fernando quien sirve, en una de las iglesias en Tegucigalpa de la Misión Metodista Unida de Honduras, tocando diferentes instrumentos, especialmente la batería.
Arely Rodríguez, madre de Fernando, recuerda aquel miércoles en la noche cuando su hijo le dijo que el siguiente sábado se iría en busca del ‘Sueño Americano’. “Fue una sorpresa para mí. Muchas personas se van a escondidas. Yo ya había escuchado todo lo que puede pasar durante el camino. Ese anuncio me quitó el sueño inmediatamente, pero él me dijo: no me importa lo que usted me diga, yo me voy a ir. No me quedó otra que apoyarlo”, recuerda la señora Rodríguez quien es líder laica en la misma iglesia donde Fernando toca la batería.
Salir de su país e interrumpir el año escolar a un mes de su término fueron decisiones que Frenando y su familia tomaron para que el mayor de dos hijos sobreviviera. Miembros de las “Maras” (nombre que reciben las pandillas delincuenciales en Honduras y otros países centroamericanos) se acercaron a él. “Ellos querían que yo vendiera drogas. Me iban a dar un arma”, recuerda Fernando. Él rechazó su propuesta, pero a pesar de ello, las amenazas en contra de su vida no cesaron y lo empujaron aceptar la droga para su venta. Pandillas conocidas como “Mara Salvatrucha” o la “MS13”, son organizaciones delictivas internacionales que tuvieron sus inicios al oeste de los Estados Unidos en los años 80 y se expandieron por Norte y Centro América.
“Él no pudo vender la droga porque lo consideraba mal, así que la botaba, y a cambio, él les daba el dinero de su almuerzo mientras pasaba hambre hasta cuando regresaba a la casa”, declara la señora Rodríguez. Ella y su esposo no se percataron de la guerra interna que sufría su hijo hasta que notaron que Fernando estaba adelgazando drásticamente.
Una vez enterados, la familia se mudó del lugar donde vivían. El alcance de las “Maras” no perdió de vista a Fernando donde quiere que él fuera. Para esta familia, al igual que muchas otras en la sociedad hondureña, la posibilidad de llevar una denuncia oficial a la policía no representa una opción viable: “La verdad es que nosotros tenemos más miedo a la policía que a la Mara. Muchos/as policías son cómplices de este tipo de bandas. Cuando uno llega a denunciar, las ‘Maras’ ya saben, ya que tienen gente infiltrada allá. Es más seguro quedarse callado que denunciar”.

Fernando salió de Tegucigalpa en abril con 3.000 Lempiras (125 dólares) en su bolsillo y con dos amigos que se fueron con él en el mismo bus. Con ese dinero, él compró boletos de bus que lo llevarían a Guatemala y luego a Méjico. “Caminé casi ocho días seguidos con otro compañero. Me encontré con salvadoreños y hondureños. Compartíamos comida y cuando no teníamos, aguantábamos hambre. Yo vi madres con sus hijos, mujeres embarazadas... todos van con el mismo propósito, sacar adelante a sus familias”. Algunas estadísticas de Conmigho señalan que de los 47.000 deportados/as en 2017, 35% eran mujeres y 5% niños/as.
El sueño de Fernando es estudiar inglés y trabajar. No le importa dónde. No obstante, él es consciente del prejuicio y la resistencia que tiene el país y su gobierno hacia el inmigrante. Fernando sabe que los ciudadanos prefieren que los inmigrantes lleguen por vías legales, pero “para ir a la embajada a uno le piden que tenga dinero, papeles, familiar en Estados Unidos. Yo no tengo apoyo alguno que pueda argumentar la potencial petición de mi visado”.
El trayecto continuaba para Fernando. Una vez en Méjico, él y sus dos amigos se pusieron a trabajar para ganar un poco de dinero y comprar comida. Ellos trabajaron en un rancho limpiando la tierra, arriando y ordeñando vacas y cazando serpientes. “Ganábamos 100 pesos ($5) al día. Yo estaba determinado a sobrevivir”. Uno de sus compañeros de viaje le permitía utilizar su teléfono móvil y llamar a su mamá una vez a la semana por diez minutos. La señora Rodríguez lloraba cada vez que escuchaba la voz de su hijo. “Yo no podía dormir. Mi esposo no comía,” recuerda ella. Tanto Fernando como su madre están de acuerdo que durante la travesía migratoria, aquellos que se quedan en casa son quienes sufren más. “Dios mío, ayúdame a llegar a los Estados Unidos de tal forma que yo pueda ayudar a mis padres y hermana” solía orar Fernando en su trajinar.
Cinco veces en el camino, se quedaron en una Casa del Migrante. Estas son casas auspicia por la iglesia católico-romana y sus ministerios de servicio social donde grupos de entre 20 a 25 migrantes, encuentran posada por dos noches. Allí se duchan, comen, obtienen ropa limpia y se recuperan para continuar. Monjas y otros miembros de la casa, les dan mapas, oran con ellos y les animan. “Sí se sienten fuertes, continúen caminando. Dios va con ustedes. Pero sí no pueden seguir, llamen a las autoridades migratorias”, Fernando recuerda cuando le decían al final de su estadía.
Una noche, llegaron más tarde de los estipulado a La Casa del Migrante. No pudieron entrar. No era la primera vez que sucedía, pero en esta ocasión les tocó dormir a lado de las vías férreas. Tarde en la noche, ocho individuos los asaltaron. “Golpearon a uno de mis amigos y amenazaron matarlo. Les dije que se llevaran todo pero que no nos hicieran daño”. Sin zapatos, dinero, ni tarjeta de identificación, la determinación de seguir caminando cambia de dirección.
Fernando trabajó por unos días en otro rancho para reunir suficiente dinero y volver a casa. Uno de sus amigos prefirió quedarse en Méjico y procesar papeles para que le permitan estar allí por seis meses. “Yo regresé a Tegucigalpa el 26 de mayo. Mi mamá no sabía del regreso, pero la llamé cuando llegué para pedirle que me recogiera en la estación de buses. Ella estaba súper contenta como también lo estaban mi papá y hermana quien me dijo que me amaba”.
La señora Rodríguez quiere enseñar dentro y fuera de la iglesia acerca de los riesgos que los migrantes enfrentan en su travesía a Estados Unidos y el dolor por el cual pasan las familias y amigos durante la emigración. “Fue devastador ver la cama de mi hijo vacía mientras él dormía en bancas o en el piso. Yo viví eso y no se lo deseo a nadie. Quiero trabajar con gente quien está considerando marcharse de Honduras o regresan a nuestro país. Muchos regresan con miembros amputados y traumas que son invisibles, pero están presentes interiormente. Quiero servir y oro para que Dios me guíe a ser quien Él quiera que yo sea”, concluye la señora Rodríguez.
Implicaciones familiares
Miriam Valerio va a la Iglesia Metodista Unida de la Jagua en Danli. Nueve años atrás, ella no quería saber de Dios. Después de todo, quién sino Dios se olvidó de ella y sus dos hijos, pensaba. Su esposo, Oscar Pavón, había estado en los Estados Unidos por tres años y medio enviando el dinero que prometió antes de irse en el 2006 para mantener a sus hijos saludables y con acceso a la educación. “Se fue repentinamente, pero yo lo apoyé. Empecé a ahorrar lo poco que nos mandaba. Pero, así como se fue, también se olvidó de nosotros/as”, recuerda aún afectada la señora Valerio.
En el 2009, ella ya no podía contar con los $100 que Oscar enviaba cada dos semanas. Con sus hijos, ella llamaba a su esposo, pero Oscar ya no contestaba sus llamadas. La señora Valerio cae en una fuerte depresión y ansiedad. Ella sintió que su vida estaba destruida. “¿Cómo iba yo a criar dos hijos sola?”, se preguntaba una y otra vez esperando encontrar una respuesta en su silencio”.
Después de un tiempo, se enteró que Oscar había desarrollado adicción al alcohol. Dinero, promesas y las cuestiones de la familia salieron de las prioridades por las cuales se había ido. Tras doce años viviendo en los Estados Unidos, Oscar fue deportado y regresó con muy poco entre sus manos, pero teniendo grandes expectativas de su familia. “Vino buscando a sus hijos y esposa, pero no encontró a nadie. Nosotros tuvimos que continuar por nuestra propia cuenta”, la señora Valerio comenta con resignación. Oscar nunca vio el nivel depresivo por el cual Miriam y sus hijos pasaron. Ahora, ellos tienen 20 y 22 años y son policías.
Miriam dice que no fue hasta que empezó a ir a la Iglesia Metodista Unida que ella inició un proceso de sanidad y reconciliación. “Escuchaba a mi pastor y veía en la congregación una fe viva, mediante la cual me ayudaron a sentirme apoyada, me hacían sentir miembro de una comunidad. Mi hermana me dejó vivir con ella y fue en ese momento que me di cuenta que mis hijos eran mi motivación”. Ella crio a sus hijos por si sola horneando y vendiendo pan, haciendo y vendiendo ropa. Con la venta de la casa de su padre y los ahorros, Miriam y sus hijos compraron una para ellos. “Mis hijos son un regalo sagrado que Dios me ha dado”.
En la lucha
En el 2006, durante el mismo año que Oscar y Miriam empezaban a separarse debido a su partida, Kelyn conocía al padre sus tres hijos (4, 7, y 11 años): Eduardo, su esposo, trabajó con ella en una fábrica textilera o maquiladora; una compañía estadounidense llamada Russell Corporation. Esta fábrica hacía camisas y medias. “Las piezas defectuosas las dejaban acá en Honduras. Las que pasaban la inspección eran enviadas a Estados Unidos, le quitaban la etiqueta “Hecho en Honduras” y las vendían a un precio más alto”, recuerda la señora Zúñiga. Entre ambos ingresos, Kelyn y Eduardo llevaban a casa $90 semanales por jornadas de doce horas diarias.

Ellos se dieron cuenta que, de seguir allí, la situación económica no iba a mejorar. Adicionalmente, “la ciudad (Choloma) se puso muy violenta ya que las “Maras” llegaron. A nosotros nos pagaban en un cajero que estaba cerca a la estación de donde nos recogía el bus. Ese lugar se convirtió en objetivo para asaltar, así que decidimos regresar a nuestro pueblo (Talanga) porque preferimos vivir en paz”.
Cuando tuvieron su primera hija, Eduardo y Kylen acordaron encontrar la manera de cuidar de ella trabajando en diferentes jornadas del día. “Infortunadamente, no nos veíamos mucho y eso empezó a crear problemas entre nosotros”. Por siete años, Eduardo trabajó en una empresa de aserrín donde se ganaba $6 al día. La exigencia laboral era muy fuerte sin contar los riesgos que corría. La señora Zúñiga recuerda a compañeros de su esposo ser enterrados bajo avalanchas de aserrín. “Es como trabajar con arena y si llovía, el trabajo se detenía hasta que dejara de llover”.
Sus aspiraciones fueron estudiar contabilidad y soñaba con enseñar alguna vez. Al tener su segundo hijo, esos sueños parecieron desvanecerse. “Me hubiese encantado enseñar a niños/as y jóvenes”. Para ella, la motivación de conseguir un título profesional en Honduras se diluye. “Nosotros estudiamos acá pero no conseguiremos trabajo. Solo quienes tienen conexiones con el gobierno ... si eres el primo, el hijo o el amigo de una persona importante entonces puedes encontrar un trabajo digno. Es por esto que mucho prefieren irse a vivir en Estados Unidos así sea a lavar platos”.
Entre la espada y la pared, Eduardo decide migrar a Estados Unidos en el 2014 con $100 en sus manos. Llega hasta Méjico, lo detienen y deportan enseguida. Ella asegura que, en el caso de hombres, no tienen que llevar mucho dinero porque si les roban pueden perder todo lo que han ahorrado.
Eduardo trató sin acierto de llegar a Estados Unidos un año después y en el 2016 finalmente lo logró. Llegó a Denver, CO, donde trabaja en un negocio de tejas y techos. “Le tomó tres meses llegar allá”, dice Zuniga. “Y pasó caminando 21 días por el desierto. Me llamó desde Arizona para decirme que había llegado bien”. Eduardo se fue porque él quería proveerle salud, un hogar y educación as su familia. Ahora que envía dinero semanalmente, Kylen dice que su esposo no sabe cuál será su próximo paso. “Me pregunta que si prefiero que regrese o que nosotros nos vayamos para allá. Está muy preocupado por la violencia en nuestro pueblo”. Apesar de la duda, ellos continúan soñando con ahorrar para comprar un terreno en Honduras -cerca de 200,000 Lempiras ($8.300)-, donde puedan construir una casa para vivir juntos.
La dificultad de mantener una relación de familia a distancia es alta. Eduardo se comunica todos los días con su familia una o dos veces al día. Zúñiga dice que bajo estas circunstancias, es necesario esforzarse más de lo normal para mantener a la familia unida. “Tenemos que estar preparados. Es muy difícil sentirse sola”, reconoce. “Los primeros tres meses lloraba mucho y mis hijos bajaron su rendimiento en el colegio. Poco a poco, nos recuperamos y aún nos estamos adaptando”.
Zúñiga siente a veces que Dios no tiene respuestas para ella. “Ahora tenemos comida, educación y otras cosas que antes faltaban. No estamos en una situación ideal, pero estamos sintiendo cierta estabilidad. Nosotros continuaremos peleando para estar juntos en algún momento, aquí o allá. Dios está con nosotros”.
Zúñiga y sus hijos solían ir a una iglesia presbiteriana, pero cerró sus puertas. “Cuando la Iglesia Central Metodista Unida llegó, sentí paz. La congregación nos recibió a todos/as. Ellos/as hablaron con mi esposo y le advirtieron de los peligros que se podría enfrentar en las fronteras, pero él ya estaba decidido. Se sentía impotente ante la imposibilidad de proveer a su familia con las necesidades básicas. La iglesia comprendió nuestra situación y cuando me sentí sola, ellos nos apoyaron espiritual y materialmente: oraban con nosotros/as, dieron apoyo financiero, zapatos y una beca escolar para una de mis hijas”, expresa agradecida Zúñiga.
La Misión Metodista Unida en Honduras sufre mientras camina con su comunidad, quienes son impactados/as por las olas masivas de migración y repatriación. Pastores/as, líderes laicos/as y congregantes, continúan aprendiendo a ser una iglesia resistente y fiel a la misión de transformar corazones y sociedades.
* Carlos Reyes es redactor independiente para el Servicio Metodista Unido de Noticias (SMUN). Puede contactárle al: carlospendel@gmail.com.